Por Alain de Botton*
Es una de las cosas que más tememos. Sabemos el precio que vamos a pagar y a menudo hacemos esfuerzos extraordinarios para evitarlo. Y, sin embargo, por mucho que nos esforcemos, es probable que no logremos zafar del error: nosotros también -seguramente- vamos a terminar casándonos con la persona equivocada.
En parte porque todos somos un poco raros (de cerca, sobre todo) y vagamente conscientes de nuestros vericuetos, lo que nos impide alertar a los demás de aquello de lo que tienen que cuidarse si quieren relacionarse con nosotros. Todos salimos de la infancia con un desconcertante menú de problemas que se activan cuando nos acercamos a otros. Sólo podemos parecerles normales a quienes no nos conocen a fondo. En una sociedad más sabia y más cauta, un buen tema para una primera cita sería: “Hablame de tus locuras.”
Tal vez tenemos una tendencia a ponernos furiosos ante los desacuerdos o sólo nos relajamos cuando trabajamos; a lo mejor tenemos algunas manías después del sexo o nos bloqueamos cuando nos sentimos humillados. Es triste, pero hasta que no nos casemos no vamos a profundizar en nuestras complejidades. Cada vez que una relación casual atente con espejar nuestros costados más raros, vamos a culpar al otro de nuestra dificultad y dar vuelta la pagina. En cuanto a nuestros amigos, a ellos no les importamos lo suficiente como para querer iluminarnos sobre las deformaciones de nuestro carácter (que a ellos les resultan obvias). No es que sean más buenos que aquellos con quienes eventualmente nos casamos: es que no les importa tanto. Una de las ventajas de estar solos es la ilusión de que, en el fondo, no tenemos problemas y podríamos vivir fácilmente con cualquiera.
El riesgo de casarse con la persona errada radica en que prácticamente todo el mundo es igual de inconsciente e incapaz de informarnos de sus agujeros negros. Mientras, haremos esfuerzos denodados por comprenderlos. Visitaremos a su familia y su jardín de infantes. Miraremos sus fotos y nos juntaremos con sus amigos. Y todo esto nos dará la sensación de que estamos haciendo bien la tarea. Pero no. El matrimonio es una apuesta esperanzada, generosa e infinitamente amorosa que hacen dos personas que todavía no saben quiénes son o quién es el otro, atándose a un futuro que no pueden concebir y que omitieron sondear.
Inmersos en el desconocimiento del otro, llenamos los agujeros con buenas intenciones. Sobre un par de pistas apenas nos animamos a proyectar años de felicidad, envalentonados por la simpatía mutua que sentimos. Nos convencemos de que ya no vamos a estar solos. El primer error que es producto de la pasión es omitir un factor clave de todas las personas (no sólamente de aquella con quien vamos a casarnos sino de todas las personas): que todos tenemos algo que funciona y que nadie puede llegar a conocer del todo a nadie. No podemos anticipar cuáles van a ser esos problemas, o los dolores que sufriremos, pero podemos -y debemos- convencernos de que están allí y que muchas veces van a hacer de esa persona que elegimos alguien tremendamente imperfecto y, de a ratos, imposible de convivir.
A nadie parece importarle que el nivel de conocimiento que necesitamos para que una pareja funcione es mucho más alto de lo que la sociedad está preparada para tolerar, reconocer y aceptar. Colectivamente, nos importa mucho más el casamiento que los cincuenta años que le siguen.
La historia da cuenta de que las personas solían casarse por distintos motivos: porque su tierra lindaba con la nuestra, porque el padre de él tenía un negocio de cereales, porque el padre de ella era el juez del pueblo, porque había un castillo que cuidar, o porque ambas familias hacían la misma interpretación de un pasaje de la Biblia, por ejemplo. Y aquellos matrimonios sensatos terminaban en soledad, infidelidades, violencia, resentimiento y gritos que perforan paredes. Un matrimonio por conveniencia nunca fue, desde ningún punto de vista, conveniente: en general era un trámite, obtuso, snob y abusivo.
Por eso, lo que vino después -el matrimonio sentimental- parece justificarse por sí mismo. Lo único que importa es que dos personas deseen casarse, que se sientan atraídos el uno al otro por un impulso irrefrenable y que sepan en su fuero más íntimo que eso es lo correcto. La edad moderna ya está harta de los “motivos”, esos catalizadores de miseria, esa contabilidad. De hecho, cuando más imprudente parece una unión (porque se conocen hace apenas seis semanas, o porque uno de ellos no tiene trabajo, o porque son demasiado jóvenes) más segura suena, porque es justamente esa imprudencia lo que va a preservar a la pareja de los errores y tragedias de los enlaces tradicionales. El prestigio del instinto es el legado de una reacción colectiva a demasiados siglos de razones irrazonables.
Pero aunque creemos que lo que buscamos al casarnos es felicidad, no es tan fácil: lo que queremos es familiaridad -y esto justamente complica nuestro plan de ser felices. Lo que queremos es recrear, en nuestras relaciones adultas, aquellos sentimientos conocidos de la infancia, y que no siempre fueron de amor y cuidado.
Porque aquel amor que la mayoría de nosotros experimentó en la infancia se mezcló con otras dinámicas más destructivas: querer ayudar a un adulto fuera de control, o sentirse privado de su protección, o tenerle miedo, o no encontrar cabida para expresar nuestros deseos. Es lógico entonces que después, como adultos, nos encontremos rechazando algunos candidatos específicos no porque son malos sino porque son demasiado buenos -en el sentido de que son equilibrados, maduros, comprensivos y confiables-, porque dentro nuestro esa corrección se siente extraña, o inmerecida. Y vamos detrás de personas más excitantes, guiados inconscientemente por un patrón familiar de frustración. Nos casamos con la persona errada porque la persona correcta nos parece rara, porque no tenemos experiencia de vínculos saludables y porque en general no asociamos el amor con un sentimiento de satisfacción.
También nos equivocamos porque nos sentimos solos. Nadie está mentalmente preparado para elegir un buen compañero si no es capaz de tolerar la soledad. Tenemos que estar muy en paz con un prospecto de soledad para tener alguna chance de elegir mejor. De otro modo, lo que vamos a amar es no estar solos, incluso más que a esa persona que nos está acompañando. Desgraciadamente, después de cierta edad, la soledad está mal vista socialmente, y las parejas se sienten tan amenazadas por la independencia de quien está solo que dejan de invitarlo.
Y nos casamos, finalmente, para eternizar un lindo sentimiento. Imaginamos que el matrimonio garantiza esa felicidad que ahora sentimos junto a alguien. Creemos que la unión va a sellar eso fugitivo. Nos va a permitir embotellar la alegría, esa alegría que sentimos cuando imaginamos casarnos con alguien: tal vez estábamos en Venecia, en un canal, en una góndola, con el sol poniéndose a nuestras espaldas sobre el agua cristalina, conversando sobre aquellos aspectos de nuestra personalidad en los que nadie antes reparó, con la perspectiva de una reserva en un restaurante lindo para la cena… Nos casamos para fijar ese momento, pero no nos damos cuenta de que no hay ninguna conexión entre esos sentimientos y la institución del matrimonio. De hecho, el matrimonio nos catapulta a un plano mucho más administrativo, que se despliega en una casa suburbana, con muchos viajes ida y vuelta y niños que gritan en el asiento y matan la pasión de la que surgieron. Lo único que aquello y esto tienen en común es nuestro compañero. Y tal vez fue eso lo que no debimos haber embotellado.
La buena noticia es que no importa si sentimos que nos casamos con la persona equivocada. No tenemos que dejarlo, o dejarla. Lo que tenemos que abandonar es la idea romántica con la que la civilización occidental entiende el matrimonio: que un ser humano puede suplir todas mis necesidades y satisfacer todos mis deseos. Tenemos que cambiar esta idea romántica por la noción trágica (y cómica a la vez) de que cualquier persona va a frustrarnos, enojarnos, enloquecernos y defraudarnos, y que nosotros (sin maldad) vamos a hacer exactamente lo mismo.
No hay remedio para nuestro vacío e incompletud. Pero esto no justifica un divorcio. Elegir enlazarnos con alguien es identificar a qué tipo de sufrimiento vamos a rendirnos, en lugar de esperar la ocasión de escaparnos milagrosamente de esa melancolía.
La solución para todas las dificultades que vienen con el matrimonio es, paradójicamente, el pesimismo. Suena extraño, porque suele asociarse con el fracaso. Pero, en relaciones, el pesimismo exime de la presión de la fantasía: que nuestra pareja falle en cumplir los ideales del matrimonio no es un argumento en su contra o la señal de que el matrimonio debe terminarse. La persona más indicada para nosotros no es aquella que comparte todos nuestros gustos (no existe), sino aquella que puede negociar las diferencias inteligentemente; aquella persona que es buena para manejar los desacuerdos. Mucho más que una idea de complementariedad, es la capacidad de aceptar las diferencias con generosidad lo que indica que esa persona no es del todo errada para nosotros. La compatibilidad es una conquista del amor, no un requisito previo.
El romanticismo no nos ayudó en nada, es cierto. Estamos seteados para juzgarnos según las premisas equivocadas. Nos convencieron de que mucho de lo que atravesamos en nuestro matrimonio es raro, terrible y está muy mal. Y entonces terminamos solos y convencidos de que nuestra pareja es anormal en sus imperfecciones. Deberíamos ser más buenos con nosotros mismos, acomodarnos mejor a las incorrecciones, adoptar una perspectiva más amable y cómica sobre todo aquello que está mal en nosotros y en nuestras parejas.
*Alain de Botton es un filósofo y escritor suizo, autor de El placer del amor, entre otros títulos. Este artículo se publicó en The New York Times en mayo del 2016 y TheGelatina lo reproduce.
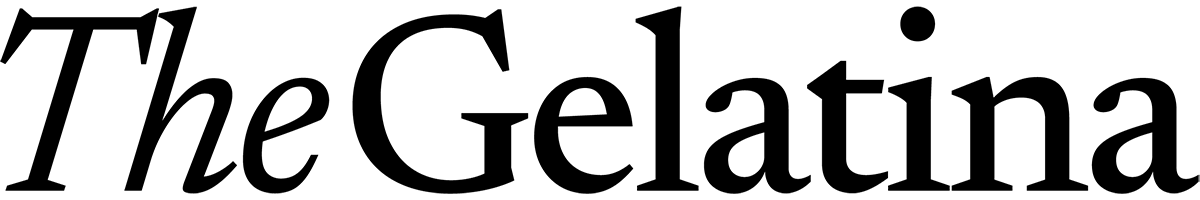

Lo siento los comentarios están cerrados en esta entrada.