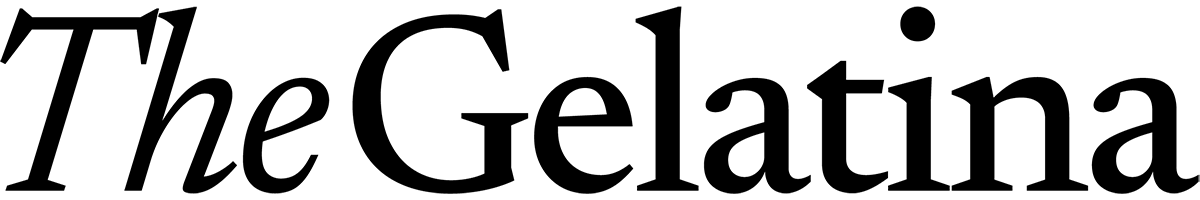No todas las palabras se alojan en el mismo lugar del cerebro. Dice Benjamin Bergen, cognitivista y autor de What te F.: “La prueba está en que, cuando ciertas partes del cerebro sufren algún daño, ya sea por un ACV o una lesión, la persona puede mostrar dificultad en expresar o entender algunas palabras, pero otras sobreviven. Porque el daño cerebral no afecta por igual a todo el lenguaje. De hecho, en la mayoría de los casos, aún cuando una lesión toque buena parte del vocabulario, las malas palabras salen ilesas. Observen: las personas con lesiones cerebrales putean, y putean mucho. Y esto es un dato importante, porque significa que el reflejo de putear, que sale automáticamente cuando nos golpeamos el dedo con un martillo, por ejemplo, involucra partes diferentes del cerebro.”
“Las malas palabras son las más potentes de todas. Te permiten expresar dolor o provocárselo a alguien. Denotan frustración, enojo, intensidad. Concretamente, nos estamos refiriendo a mierda. A hijo de puta. A forro. A la concha de tu madre. A pelotudo. A puta madre. Son esas palabras o expresiones tabú que nos provocan reacciones fisiológicas: el pulso acelerado, sudor en las palmas de las manos, respiración superficial. Insultar tiene el poder de potenciar el deseo sexual. Puede ayudarte a soportar el dolor físico como descarga. Bien usadas, las malas palabras dan placer. Pero, fuera de lugar, pueden hacerte parecer una persona desbordada y grosera.”
Crecimos aprendiendo que no hay que decir malas palabras, más enfocados en la última aseveración relativa a la etiqueta que en todo lo que escribimos más arriba. Pero las malas palabras existen, y los chicos las escuchan. Es más, las empiezan a usar para reemplazar aquellos gestos de rabia de cuando todavía no podían hablar, como llorar o morder. El hecho de que los chicos aprendan a reprimirse para no decirlas (o a enunciar solo la primera letra, con vehemencia, como resaltando que a eso que quieren decir le está faltando una parte) depende de la educación y del ambiente en el que crecen. Generalizando, podría decirse que una familia conservadora o religiosa tendrá más aversión a las malas palabras que una familia que se expresa abiertamente sobre las emociones y el cuerpo.
Un estudio publicado en 2009 titulado Swearing as a response to pain demuestra eso que enuncia: que putear ayuda a tolerar el dolor. El experimento constó en dividir el muestreo en dos grupos: en uno, las personas metían su mano en un balde de agua con hielo mientras se les pedía que repitieran un insulto determinado; el otro grupo hacía lo mismo pero repetía una “buena” palabra. El resultado fue categórico: el primer grupo podía soportar la inmersión casi el doble de tiempo. “En comparación con no hacerlo, insultar aumenta la tolerancia al dolor, aumenta el ritmo cardíaco y disminuye la sensibilidad”, concluyó el estudio.
El límite entonces es la oficina. ¿La oficina? ¿Qué oficina? Los millennials, que ya de antes del COVID se declaraban anti-trabajo-de-escritorio, son puteadores seriales. En la revista Monster, un millennial escribe: “Tal vez un lugar donde no vas a querer que se te escape una mala palabra es en una entrevista de trabajo. Pero, si pasa, mejor es acusar recibo que hacerse el boludo, para que la persona que te está entrevistando no piense que es así como hablás todo el tiempo.”
El diccionario millennial también incluye otras maneras de insultar, como trolear, niño rata, cringe… Muchas de ellas son ambiguas, pero ninguna hace referencia directa a los genitales, como las puteadas clásicas.
Mente
Dejémonos de joder