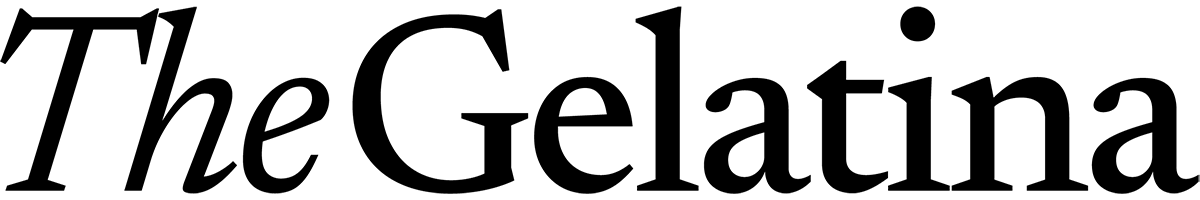Cómo poder ser mejores padres
Es un axioma de la crianza moderna que una buena infancia debe ser, ante todo, una infancia feliz. Esto significa que debería haber sonrisas desde el principio. Ni bien un bebé aprende a controlar su propia boca, ya debería estar listo para juegos de “a que no me ves”. Las visitas que lo levantan en brazos y le dan un abrazo esperan ser recompensados con al menos algunas risas. En la guardería, a los chicos que acaban de ser dejados por sus padres se les pide que canten, aplaudan y bailen al unísono en celebración de temas alegres, muchos relacionados con animales de granja, y pueden ser señalados como inusuales si no logran un grado de entusiasmo que haría palidecer las celebraciones de independencia de un dictador.
Luego están los cumpleaños, ocasiones clave para celebrar las alegrías de estar vivo, cuando los padres y familiares se esfuerzan al máximo para asegurarse de que el niño muestre pruebas adecuadas de deleite. La jovialidad se extiende a la atmósfera visual de la infancia: colores primarios, pinceladas audaces, caras caricaturescas brillantes, y una ausencia de grises mate o verdes apagados. Para rematar la impresión, la publicidad está segura de que cualquier niño digno de aparecer en una pantalla o un cartel debe ser uno exuberante, tocado hasta el fondo por el descubrimiento de un nuevo tipo de cereal bañado con jarabe de maíz o un snack de media mañana rico en grasas trans.
Pero toda esta alegría deja de lado una verdad crucial que los adultos ignoran voluntariamente cuando se trata de niños: toda vida, incluso una muy buena, está llena de desafíos que merecen arrepentimiento, ansiedad, dolor y sentimientos de pérdida. La tristeza no es una anomalía; es una respuesta apta y apropiada al hecho de estar vivo. No deberíamos preocuparnos porque alguien esté triste; deberíamos alarmarnos si no supieran cómo estar tristes de vez en cuando.
A veces se sugiere que la infancia es ‘más fácil’ que la adultez, y por lo tanto más soleada, porque los niños aún no tienen que pagar una hipoteca o trabajar en una oficina. Pero esto es olvidar cuánto tienen los más pequeños en sus platos desde el principio. Primero viene la pérdida definitiva del primer hogar, el vientre, y su incomparable comodidad y refugio. Después un bebé tiene que ajustarse a las frustraciones incesantes de las primeras semanas y meses en un mundo brillantemente iluminado y áspero. Sufren de estar mojados y fríos sin entender por qué o cómo; podrían tener el cuero cabelludo dolorido, piel seca, un eructo que no llega, una sensación abrumadora de estar incómodamente llenos y llenos, un colon que aún no funciona correctamente, un irritante rayo de sol que los está cegando pero que nadie más ha notado, una incapacidad para hacer otra cosa que no sea gritar cuando podrían querer compartir tantos pensamientos matizados y sutiles, largas noches cuando se sienten privados de contacto y yacen varados e indefensos durante lo que puede sentirse como un siglo, gritando a todo pulmón por pánico y finalmente quedándose dormidos entre sollozos de angustia incontenida por su aparente abandono.
Durante el día vienen cucharadas de alimentos desconocidos y a menudo desagradables, luego constantes encuentros sociales con otros bebés confusos que se supone deben encontrar interesantes. En todo momento, los padres que adora están en peligro de encontrar cosas mejores que hacer. Desesperadamente, parece que tienen amigos propios a quienes les encanta ver. Incluso podrían tener otro hijo, una fuente de angustia no menos grande que la de una aventura en una relación adulta.
Un niño podría estar, históricamente hablando, en una posición privilegiada; podría no haber una guerra o una escasez de alimentos. Pero aún así, hay tantos juguetes que no puede tener, viajes en coche que no terminan, tambores y platillos que se supone debe amar golpear, la interminable escuela con sus olores extraños y profesores bizarros, la crueldad de otros niños, las discusiones de sus padres, los hermanos que teme o resiente… Y pensar que, encima de todo esto, se espera que sonría.
Una buena infancia no es una alegre; es una donde se permite a una persona joven sentirse real, lo cual es un logro mucho mayor y más útil. Esto podría significar que uno regularmente tenga la oportunidad de llorar a gusto y perder toda esperanza. O que uno pueda sentarse a mirar caer la lluvia y sentirse profundamente arrepentido y sombrío. O que uno pueda negarse a juntar las manos y aplaudir, dado que Mamá no volverá por otras cinco horas.
Ejercer presión sobre alguien para que esté contento cuando no hay una razón auténtica para ello no es bondad. Es una forma de coerción bienintencionada que obliga a un niño a perder la conexión con su propia realidad y a distanciarse de una relación honesta con quién realmente es.
Cuidar verdaderamente de un niño debería significar permitirle tener sus propios sentimientos. Estos podrían incluir algunas risas y deleite sincero, pero también podrían involucrar resentimiento, morosidad, desesperanza, tristeza y abatimiento — todas respuestas legítimas al mundo tal como es. No deberíamos preocuparnos por un niño triste ocasionalmente; deberíamos preocuparnos por un niño al que no se le haya dado otra opción más que sonreír. Pues la vida más tarde le recordará esto.
Los padres más sensibles a la sonrisa en la historia de la humanidad fueron los de un príncipe indio llamado Siddhārtha Gautama, conocido ahora como el Buda, que nació en el siglo V a.C. en Lumbini, Nepal. La leyenda nos dice que los padres del Buda decidieron que su infancia debería ser completamente feliz: todas las referencias a la tristeza o al dolor fueron desterradas y el príncipe estuvo rodeado solo por evidencias de felicidad y salud, abundancia y belleza. Pero el Buda sintió que estaba siendo protegido de verdades importantes y, sofocado por la negación, eventualmente escapó del palacio para descubrir cómo era realmente el mundo.
Su respuesta se convirtió en la filosofía del budismo. Esto nos recuerda en términos categóricos —en su primer y más importante tenet— que ‘la vida es sufrimiento’. Paradójicamente, el budismo es un credo alegre, pero la alegría no es del tipo sentimental que niega que el dolor existe. Es la alegría que surge con particular vigor una vez que uno tiene una medida adecuada de cuán difíciles son realmente las cosas; es la alegría determinada de aquellos que se han enfrentado a la miseria y están mucho más vivos al contrario.
Un lugar para la tristeza es especialmente clave en la adolescencia, cuando un niño no solo tiene una gama incomparable de problemas con los que lidiar, sino que también podría estar bajo una presión particular para no estar melancólico. Lo que permite a los padres tolerar la tristeza de su adolescente es, en última instancia, una confrontación adecuada con sus propias fuentes de dolor. Pueden necesitar reconocer, primero a sí mismos y luego a la familia más amplia, cuánto lamentan y a veces están a la deriva, cuán poco entienden y qué vulnerables pueden sentirse. Extrañamente, el resultado no será arrastrar a los demás miembros de la familia hacia abajo; será dar a los niños modelos a seguir vitales para cómo aceptar sus propias emociones más oscuras y responder a ellas sin vergüenza o miedo. Lo más amable que un padre podría hacer por un hijo es admitir que los sentimientos de tristeza y confusión están en el corazón de una vida adulta suficientemente buena y responsable.
Nunca deberíamos, como los amables Gautamas, estar tentados a educar a nuestros hijos para que esperen un mundo que no existe.
Dicho de otra manera, las familias más felices son aquellas que saben cómo estar melancólicas cuando la situación lo requiere. La melancolía no es rabia ni amargura; es una noble especie de tristeza que surge cuando estamos abiertos al hecho de que la vida es inherentemente difícil para todos y que el sufrimiento y la decepción están en el corazón de toda experiencia.
La melancolía proviene de un reconocimiento justo de la estructura trágica de nuestras vidas. En estados melancólicos, podemos entender sin furia ni sentimentalismo que comprender a otras personas es difícil, que la soledad es universal y que cada vida tiene su medida de vergüenza y dolor.
El tono dominante y alegre de muchas relaciones familiares presume falsamente que la mejor manera de agradar a otros es presentarnos en un estado de ánimo vibrante, cuando de hecho, la admisión de nuestra desesperación y de los momentos en que nos preguntamos si realmente vale la pena, son herramientas clave en el proceso de bondad correctamente reimaginada. El padre que presiona y da ain límite está impulsado por una compulsión de imponer un estado de ánimo que no tiene base en la realidad, o su propia inseguridad o sus miedos. El que alegra no solo quiere que el niño sea feliz; no puede tolerar la idea de que pueda estar triste es que tan inexplorados, no resueltos y potencialmente abrumadores son sus propios sentimientos de decepción.
La infancia necesariamente está llena de tristeza (al igual que la adultez), lo que significa que debemos tener permiso para tener períodos de duelo: por un juguete roto, el cielo gris o quizás la tristeza persistente que podemos ver en los ojos de nuestros padres. El buen cuidador necesita recordar cuánto de la vida merece estados solemnes y luctuosos, y cuánto amor sentiremos por aquellos que no están agresivamente compelidos a negar nuestras lágrimas. Cuanto más melancólica pueda ser una familia, menos necesitan sus miembros individuales ser perseguidos por sus propios fracasos, ilusiones perdidas y arrepentimientos.
A lo largo de la historia, la articulación de actitudes melancólicas en obras de arte nos ha proporcionado alivio de un sentido de soledad y persecución. Entre otros, Lady Murasaki, John Keats, Percy Bysshe Shelley, Arthur Schopenhauer, Virginia Woolf, Joan Didion y Joni Mitchell han podido asegurarnos la normalidad de nuestros estados de tristeza. Es una pena que tan pocas obras de arte hayan presentado a niños melancólicos.
Los pocos ejemplos que existen nos muestran cuán valioso podría ser tal arte, demostrando que los niños no siempre tienen que estar sonriendo o celebrando, sino que también pueden estar distantes, perdidos en sus pensamientos y evaluando el mundo por los dolores que les entregará.
No es un insulto para nosotros ni una señal de que le hemos fallado a nuestros hijos si a veces los encontramos en sus cuartos desconsolados y llorando. Podría ser una señal de que hemos sido lo suficientemente valientes como para permitirles entender la vida en sus propios términos.
* fuente Escuela de Vida de Londres